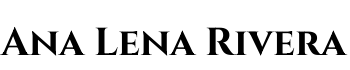Tras Las herederas de la Singer, Ana Lena Rivera se confirma como una excepcional cronista de la historia de España más reciente.
Ahora regresa con una espléndida novela marcada por el amor, la maternidad, la amistad entre mujeres, una máquina de coser y una fábrica de sombreros.
La novela de toda una generación de mujeres inolvidables, de la mano de la autora que ha emocionado a más de 100.000 lectores.
Los amantes de Cuéntame disfrutarán con esta novela que viaja por el siglo XX con rigor documental y una brillante cercanía popular.
El libro
Tras Las herederas de la Singer, Ana Lena Rivera se afianza como una de las nuevas voces de la ficción histórica con La niña del sombrero azul, una novela que es todo un viaje emocional por el siglo XX. Con una sensibilidad extraordinaria para el detalle y un rigor exquisito a la hora de documentarse, la autora se crece en la construcción de personajes y de los entramados sociales en los que se mueven y se relacionan.
La brillante cercanía a la cultura popular, dota de humanidad la historia de Manuela, la protagonista absoluta a la que quedan unidas todas las tramas entretejidas con delicadeza y que no solo repasan la historia más reciente de España, sin perder de vista el contexto internacional que enriquece los minuciosos escenarios creados, sino que también trazan la radiografía sociocultural de un país y su tiempo.
No hay situación o problema que quede sin tocar —violencia de género, persecución política, emancipación de la mujer, el estigma del sida, la orfandad en tiempos de guerra…— y todos son abordados desde una empatía que busca y consigue la complicidad del lector, que no dudará en hacer balance de su propia vida y buscar en ella las huellas que la historia también dejó en su familia.
Especial mención merece el toque de humor que, en contraste con los momentos más tristes, otorga ese alivio necesario que permite a los personajes poder seguir con sus vidas aun cuando parecen estar ante un callejón sin salida. Una novela extraordinaria que supone un paso adelante en la trayectoria literaria de una autora de la que seguiremos oyendo hablar por mucho tiempo.
Radiografía de los escenarios
La España de Alfonso XIII, desde el periodo constitucional hasta la Segunda República. Un periodo que sirve a la autora para marcar la fuerte diferencia entre las clases adineradas y la población empobrecida de los entornos más rurales que, aún ajenos a la Primera Guerra Mundial, sufrieron fuertemente las consecuencias de las paupérrimas condiciones de vida a las que se vieron obligados. La llegada de la pandemia de Gripe Española de 1918, que mermó gran parte de la población, la consolidación de un movimiento obrero autónomo y la afirmación de los regionalismos y nacionalismos periféricos, fueron en parte el detonante de los graves e inevitables conflictos sociales y políticos que sucederían posteriormente.
Segunda República Española. Proclamada el 14 de abril de 1931, fue la consecuencia del periodo anterior. Ese mismo año, se celebró un acto decisivo para el feminismo: el derecho a voto de las mujeres reconocido por la Constitución de 1931 y defendido por Clara Campoamor, derecho que pudieron ejercer por vez primera en las elecciones generales de noviembre de 1933 (la dictadura de Franco se encargará de acabar con las elecciones libres y, por tanto, con el sufragio de ambos sexos, que no se recuperará hasta el referéndum de 1966 donde se indicaría como electores a todos los ciudadanos españoles mayores de veintiún años).
Revolución de 1934 y Guerra Civil española. El resultado de las elecciones del 33, donde los partidos de centro-derecha se hicieron con la mayoría parlamentaria, desencadena la Revolución de octubre de 1934, que solo arraigó completamente en Asturias (Revolución de Asturias), donde se instauró un régimen socialista, como en Mieres, o comunista libertario, como en Gijón. Solo duró 14 días, hasta que Francisco Franco restituye el mando del gobierno republicano. Las consecuencias para quienes participaron en ella y para sus familias serán demoledoras cuando los militares sublevados en julio de 1936 contra el Gobierno constitucional surgido de las elecciones del mes de febrero ganen la Guerra Civil española, que romperá España por la mitad.
Los niños de Rusia. Es así como se conoce a los miles de menores de edad enviados al exilio durante la Guerra Civil española desde la zona republicana a la Unión Soviética entre 1937 y 1938. La idea era evitarles las consecuencias de la guerra y, a la par, salvaguardar a los que en un futuro podrían ser los líderes que instauraran el comunismo en España. Aunque fueron bien acogidos en su nueva patria, la invasión alemana endureció su estancia cuando tuvieron que ser trasladados a localidades alejadas del frente. Tras la muerte de Stalin en el 53, con el inicio de un deshielo entre las relaciones de la España franquista y la Unión Soviética, muchos de aquellos niños pudieron volver a España, pero el recibimiento fue hostil por la sospecha de filocomunismo. Utilizados por un bando y el contrario, muchos acabaron quedando en un limbo legal que no acabará hasta 1990.
Dictadura franquista (1939-1975). Una España dividida es el resultado del fin de la guerra. Los afines al Régimen, como la familia Covián de la novela, comienzan a prosperar en un régimen que protege a los afines y persigue sin piedad a sus enemigos. España afronta una posguerra de pobreza y escasez que poco a poco va dando paso al florecimiento de nuevas clases enriquecidas que dan brillo y color a un país en blanco y negro —en los años sesenta y principios de los setenta, el desarrollismo económico mejoró de forma notable, aunque desigual, el nivel de vida de la mayoría de la población, dando lugar a la formación de la llamada «clase media»—.
Durante la Dictadura, no solo fueron perseguidos los contrarios al Régimen, el antisemitismo de los primeros años de la posguerra coincidió con las victorias de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial (hecho que marca una de las tramas secundarias de la novela).
Elecciones general de 1977. Las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco dieron la victoria a un gobierno de continuación: el presidente nombrado por el Rey Juan Carlos I en 1976 ganó también estas elecciones que él mismo convocó. Figura clave de la Transición, durante su mandato se aprobó la Constitución de 1978, tan mencionada estos días. Aunque las elecciones marcaron una tendencia de signo moderado, el PSOE liderado por Felipe González obtendría la segunda posición —acabará ganando las elecciones por mayoría absoluta en el año 82 y gobernando durante casi 14 años—.
Los años ochenta y el sida. Tras el fallido golpe de Estado de Tejero en 1981, España vive una auténtica transformación: hace tiempo que la Dictadura quedó atrás y los aires de libertad se notan en la sociedad. Son los tiempos de La Movida, del desenmascaramiento de Elena Francis —revelación que conmocionó a gran parte de la sociedad— y de lo que se llamó «el cáncer rosa» o «el cáncer gay». El mundo entero fue zarandeado por una enfermedad mortal que estigmatizó a quienes lo padecían a fuerza de señalar que la mayoría de los contagiados eran yonquis u homosexuales. Cuando uno de los que contrajo la enfermedad fue Rock Hudson, el varonil mito de Hollywood, muchos pensaron que no había modo de distinguir a los que hasta entonces creían poder señalar por sus rasgos amanerados. Y el miedo se propagó aún más cuando surgió el primer contagio por una transfusión de sangre: ya nadie parecía estar a salvo.
Boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Las sorpresas en aquella España que ya amaba el papel cuché se sucedían una tras otra: las pruebas de paternidad hicieron saltar a las páginas de las revistas los casos de varios hijos bastardos en los que la gente buscaba parecidos con quienes decían que era su padre —el de «El Cordobés» siempre ofreció pocas dudas— ; la Ley del Divorcio del año 81 fue evolucionando y revolucionando a la sociedad hasta llegar al divorcio exprés y completamente libre en 2005; la emancipación de la mujer vio el crecimiento de la lucha feminista y la conquista paulatina de derechos que la igualaban con el hombre; y, superadas clases y demás rigores, saltó una bomba del corazón: la infanta Cristina se casaba con Iñaki Urdangarín en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona el 4 de octubre de 1997. Si una infanta podía casarse con un deportista era cierto: los tiempos habían cambiado definitivamente.
Fragmentos de la niña del sombrero azul
«El nacimiento de Manuela fue la quinta decepción de Pedro, que no entendía por qué Dios no le daba varones para ayudarlo con las labores más duras del campo. Todos los hijos eran una boca que alimentar los primeros años de vida, pero los niños producían en cuanto crecían; en cambio las niñas, cuando empezaban a ser útiles para las labores de la tierra, se casaban y pasaban a formar parte de la familia del marido. Pedro consideraba necesario tener al menos una hija para que cuidase de ellos en la vejez, pero tantas mujeres suponían una ruina.»
«Elías costeó la boda con el dinero que doña Victoria le entregó a Manuela y que ella puso a disposición de Elías como si ya fuera su marido y, por ende, administrador de sus ingresos. La cantidad recibida fue suficiente para un convite no muy refinado pero sí abundante, además de para una invitación a vino a los amigos del novio la noche anterior al enlace, anillos, fotógrafo y traje nuevo para él, porque del de la novia se encargó Alexandra, y los sombreros de los novios fueron por cuenta del patrón de La Sombrerera. Sobró dinero para hacer un bonito viaje de novios de una semana y guardar unos pequeños ahorros para cuando la familia se ampliase y, con ella, los gastos.
Manuela se casó de gris a pesar de la insistencia de Alexandra en que la nueva moda vestía a las novias de blanco. Ella no quería saber nada de las extravagancias de la alta sociedad y, aunque los Solís de Armayor la hubieran librado del luto, todavía le quedaría al menos otro año de reclusión y ropajes negros de haber estado en su pueblo. Temía que su madre y su hermana Matilde la repudiaran si se casaba de otro color. Ya bastante transgresor era celebrar una boda al año de la muerte del padre.»
«La noche del 30 de septiembre de 1931, mientras las dos únicas diputadas del Congreso preparaban a conciencia el discurso que pronunciarían a la mañana siguiente sobre el voto femenino, una a favor, Clara Campoamor, y otra en contra, Victoria Kent, Elías y Manuela concibieron a su primera y única hija.
Al día siguiente, Elías celebró tibiamente la victoria de Clara Campoamor y la concesión del voto a las mujeres porque, aunque era un triunfo de los que representaban su ideología, él estaba más que de acuerdo con los diputados de ambos bandos que argüían la inestabilidad emocional de la mujer hasta la menopausia, la poca formación o la falta de criterio. Manuela no comentó con él la hazaña, pero escribió una carta para felicitar a Alexandra, que lo celebraba extrañada de que sus padres se mantuvieran cautos al respecto.»
«La reseña del enlace se publicó en las páginas de sociedad del ABC, del Ahora e incluso del popular diario vespertino La Voz. Fue el acontecimiento social del mes, y el menú, compuesto íntegramente por platos de la gastronomía francesa, el más imitado en las bodas de la alta sociedad durante varios años.
Nada hacía imaginar a los novios cuando salieron felices del hotel para iniciar su viaje en tren hacia la Riviera Francesa, cortesía del padre del novio, que, en solo cuatro años, el lujoso emplazamiento que había servido de escenario para sellar su amor y los intereses familiares se convertiría en un lugar lleno de muerte, dolor y sangre, al albergar un hospital de auxilio a las tropas republicanas.»
«Aquí estamos en guerra. Muchos compatriotas fueron a parar a campos de refugiados, ahora convertidos en campos de concentración, y los han llevado al frente. Otros están en la resistencia francesa, en la clandestinidad, jugándose la vida por la libertad, pero yo no estoy con ellos. Parece que el universo está decidido a no permitirme ser un héroe. Tengo tuberculosis. Mientras los compañeros luchan contra los nazis, yo voy a morir como un perro, enfermo y solo. Sueño con vosotras dormido y despierto. Ahora sé que éramos felices. Pobres, pero felices, muy felices. La vida se convierte en un infierno de un día para otro. Solo espero que nada te ocurra por mi causa porque, aunque me niego a pensar que es por mi culpa, no por eso duele menos. Tú estás sola, yo me muero en un país que ya no es libre y a Telvina le toca vivir una segunda guerra lejos de sus padres.»
«Cautos y recelosos todos de mostrar sus opiniones, recurrieron a temas banales, halagos a la belleza de la novia, a lo exquisito del convite y al buen tiempo que los acompañaba. Sin embargo, evitaron hablar de la guerra, de los fusilamientos y las represalias contra los vencidos, incluso de la invasión de Polonia por el ejército alemán y la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a Alemania, porque, a fin de cuentas, se trataba del mismo ejército alemán que había bombardeado Madrid y numerosas poblaciones del norte de España, causando matanzas de civiles crueles y sangrientas.»
«En su ficha personal pusieron un sello: sospechoso. Porque un hombre soltero de veintisiete años podía ser un espía de la KGB. Porque no se mostró descontento con la vida que llevaba en la URSS, aunque sí les habló de su deseo mantenido día tras día desde el exilio, veinte años atrás, de volver a su tierra.
Porque podía estar en posesión de información valiosa sobre la industria rusa. Porque cualquiera de esas fábricas podía producir componentes militares. Porque las españolas casadas con rusos no podían regresar al ser sus maridos un peligro potencial para España, pero en plena Guerra Fría, los hombres españoles criados y educados en la Unión Soviética eran tan peligrosos como los rusos. Porque igual que España autorizó la vuelta de los niños de la guerra para que la CIA pudiera investigarlos, los rusos enviaron entre ellos a personal de la KGB para investigar lo que sucedía al otro lado del telón de acero.»
«Juan Gregorio se fue sin compartir con Manuela la causa de la desazón que lo acompañaba desde el verano. Se obsesionó con el cáncer rosa del que hablaba la prensa cuando Rock Hudson, el galán de Hollywood referente de toda una generación y suyo propio, símbolo de la masculinidad más elegante y admirado por igual por hombres y mujeres, hizo público que era homosexual y que estaba muy enfermo de sida. Cuando Gorio llegó a Gijón en agosto para las vacaciones de verano, su padre lo notó muy delgado. Demasiado. Además de haber perdido peso, estaba demacrado.»
«En el mes de mayo de 1986, mientras Gorio esperaba los resultados de los primeros análisis, la noticia de la explosión de una central nuclear en territorio ucraniano, en la ciudad de Chernóbil, a solo dos horas de Kiev, saltaba a las portadas de la prensa internacional. Telva seguía ávida la información de aquella tragedia que sentía suya y sobre la que llegaban datos confusos. Europa Occidental acusaba a Gorbachov de minimizar los daños y de haber tardado varias semanas en comunicar el accidente. Investigaban la posible contaminación de alimentos y personas en Suecia y en Noruega, y las elucubraciones de cómo podía afectar a otros países se disparaban. Era el tema del momento, como dos meses atrás lo fue el rotundo sí de los españoles en las urnas para permanecer en la OTAN.
De ello precisamente hablaba Telva con su madre cuando sonó el teléfono y sus vidas se volvieron del revés.»
«Tú sabes mejor que nadie dónde cierran los negocios papá, mi futuro suegro y el resto de los hombres de su posición. ¿Cuántas veces os habéis retirado las mujeres después de una cena social para que ellos vayan al D’Angelo o a cualquier otro local de los alrededores de la Castellana? Sabéis perfectamente que el principal atractivo de esos clubes no es que sean lujosos y elegantes, sino las chicas preciosas, sofisticadas y complacientes que los esperan dentro. No os queda más remedio que consentir porque allí es donde se firman los contratos. No hay hueco para mí ni para ninguna otra mujer de negocios, en el momento de cerrar acuerdos porque yo no estaría presente y nuestra empresa se quedaría fuera. Da igual lo que yo valga o no. Sería nuestra ruina. Mi sitio es y será el mismo que el tuyo.»
«Tras la equiparación de derechos entre los hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio y la disponibilidad de pruebas de ADN, las reclamaciones de paternidad contra hombres con una posición económica holgada se habían multiplicado, muchas ciertas, algunas no, y la prensa rosa se hacía eco de cada una de ellas, aunque de unas más que de otras. La estrella del papel cuché eran las vicisitudes del joven torero Manuel Díaz el Cordobés, que buscaba el reconocimiento de paternidad del que, a la vista del parecido físico, nadie dudaba que era efectivamente su padre: Manuel Benítez, también torero, también el Cordobés.
Octavia se puso del lado de Jacobo desde el mismo momento en que recibió la noticia, se indignó contra aquella intrusa que pretendía sacar tajada sin importarle la reputación de su familia y le reprochó a su madre la tibieza con la que esta se lo tomó.»
«Aquella noche Manuela y Alexandra bailaron y disfrutaron como nunca, tanto que Alexandra se olvidó de sus reparos, de sus principios y de una lealtad marital que, por primera vez, sintió que solo la encorsetaba a ella. Decidió concederse con el tal Stefano, si es que se llamaba así, una indulgencia anticipada que nunca se había permitido hasta entonces, consciente de que aquel era su último tren. Lejos de notar las molestias y los achaques que la acompañaban desde hacía más de una década, se sintió como si volviera a ser joven. Se dejó querer por aquel hombre que le proporcionó caricias reales con sentimientos falsos. No logró el clímax de placer que ansiaba conocer en brazos de un hombre por lo menos una vez en la vida y, aunque en cierto modo la decepcionó, se vio compensada por la emoción de lo prohibido, lo transgresor, lo escandaloso. Por eso no le consintió quedarse a dormir con ella. No tenía sentido buscar más intimidad. Depositó una generosa compensación económica en el bolsillo de su americana y lo despidió sin contemplaciones, deseosa de quedarse sola y recrearse en la emoción de su travesura.»
De Las herederas de la Singer, la crítica dijo
«Una deliciosa novela […]. Como Fannie Flag en Tomates verdes fritos, la autora rompe la narración temporal e intercala personajes y épocas de forma desordenada para conectar las experiencias de Aurora, Águeda, Ana y Alba. Una vieja máquina de coser, portadora de un terrible secreto que acabará revelándose, será el objeto que conecte a las cuatro protagonistas».
Revista ELLE
«Ni esta novela -ni ninguna- es para mujeres. Es para lectores ávidos de una buena trama».
Ana Ranera, El Comercio
«Una trama familiar que involucra a varias generaciones de mujeres. Ya solo por eso me interesa Las herederas de la Singer, de Ana Lena Rivera».
Paloma Abad, Vogue
«Una historia ambiciosa y coral que hará las delicias de los seguidores de la autora asturiana».
Luis Santillán, Cuadernos del Sur.
Diario de Córdoba
La autora

Ana Lena Rivera nació en Oviedo en 1972 aunque lleva muchos años viviendo en Madrid. Estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas y, aunque soñaba con ser escritora, tuvo una carrera profesional emocionante dentro del mundo empresarial multinacional. La prescripción médica de reposo domiciliario durante el embarazo de su hijo le dio la oportunidad de escribir y cambiar los negocios por su gran pasión. Su anterior novela, Las herederas de la Singer, inauguraba una nueva etapa después de tres obras dedicadas a la investigadora Gracia San Sebastián: Lo que callan los muertos (2019, Premio Torrente Ballester), Un asesino en tu sombra (2020) y Los muertos no saben nadar (2021). La niña del sombrero azul sigue en la línea de la nueva etapa marcada por las sagas familiares enmarcadas en el contexto histórico que va de inicios del siglo XX a nuestros días.
Si necesitas el dossier completo, contacta con anna.turon@penguinrandomhouse.com