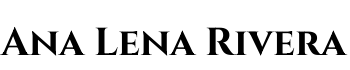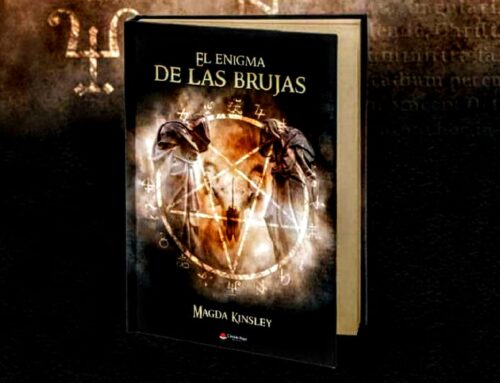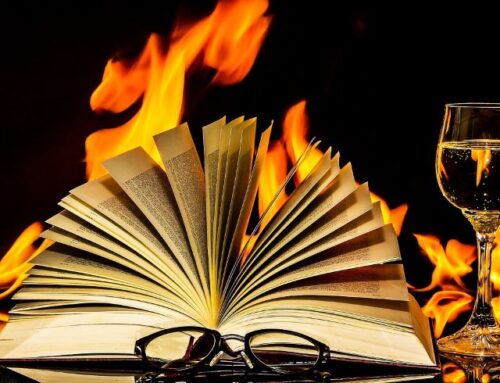El San Mateo de mis recuerdos.
San Mateo se ubica dentro de mi memoria en la época en que aún no se había puesto de moda llamar a los niños Mateo, cuando el Corte Inglés de la calle Uría era Galerías Preciados, Woody Allen desconocía la existencia de una hermosa ciudad llamada Oviedo y Rufo paseaba por las calles como uno de nuestros ciudadanos más queridos. Por aquel entonces, Fernando Alonso estudiaba EGB mientras ganaba sus primeros premios en competiciones de karts, Melendi soñaba con ser futbolista profesional sin imaginar que la música se convertiría en su gran pasión, La Regenta aún no tenía en nuestras mentes las facciones de Aitana Sánchez–Gijón y el Real Oviedo jugaba la UEFA concentrándonos a todos los carbayones, futboleros o no, frente a la televisión. Recuerdo los coches circulando por las calles que hoy se reservan a los peatones, que el Calatrava no existía y que los únicos bombones eran los del Peñalba y los pagábamos en pesetas. Si alguien nos hubiera asegurado entonces a los ovetenses que unos años después íbamos a presumir de un enorme Culo situado enfrente del Campoamor, cuando la ciudad ni siquiera había sido conquistada por otras estatuas más convencionales, lo habríamos tachado de charlatán. Fueron tiempos dorados, en los que la crisis no había impactado en las familias y, aunque la minería asturiana ya había empezado a cerrar, las prejubilaciones llenaban las tiendas de la capital de clientes y los restaurantes de comensales. Oviedo crecía: hacía pocos años que se había inaugurado el centro comercial Salesas, con cuatro plantas y un gran hipermercado de la cadena Mamut, y nos maravillaba que la ciudad ampliara la universidad con un nuevo campus en los Cuarteles del Milán.
De aquella, mientras las conversaciones sobre las fiestas se centraban en si llovería o haría sol, San Mateo suponía para mí la promesa de las primeras salidas nocturnas a la vez que continuaba con la ilusión infantil por atesorar paxarines, por seguir a los gaiteros y a los grupos de bailes regionales desde la Escandalera a la plaza del Ayuntamiento, por los gigantes y cabezudos de Telva, Pinín y Pinón, por los fuegos artificiales y por el desfile del día de América, en el que, según las malas lenguas familiares y algunos borrosos recuerdos, participé de pequeña vestida de asturiana y lloré inconsolable durante todo el trayecto arrebatando el protagonismo al resto de la carroza.
Los años que transcurrieron entre la infancia y la primera juventud se mezclan unos con otros: combinaba entonces las diversiones propias de la niñez con la excitación que me producía la recién estrenada independencia de comer el bollu con los amigos en vez de con la familia, en una edad en la que no me preocupaban las calorías que pudieran tener aquellos enormes bollos de pan, empapados de grasa roja y brillante.
Lo que sí recuerdo con claridad son hechos concretos, grabados en la memoria de muchos carbayones, como aquella noche en la que Slash subió a tocar en El Pinón con el grupo que estaba actuando y yo, que todavía no había llegado a apreciar el talento de aquel tipo con chistera, no entendí que se hubiera armado tanto revuelo. También recuerdo la recepción a tomatazos a los Hombres G por parte de unos exaltados porque me hizo sentir insegura en unas calles que siempre habían sido mías, pero que solo entonces empezaba a recorrer sin la protección de los adultos.
Durante muchos años di por hecho que San Mateo era el patrón de Oviedo. Descubrí que no era así después de llevar viviendo en Madrid casi una década, cuando un madrileño enamorado de Asturias —paradojas de la vida— me sacó de mi error. Así me enteré de que San Mateo acaparaba los días más alegres y esperados de la ciudad en perjuicio de San Salvador, el patrón oficial, al que yo solo conocía por dar nombre al cementerio y a la catedral porque al pobre santo no le corresponde ninguna fiesta popular. Así es la vida de caprichosa. Tan caprichosa que, en aquellos días de San Mateo, me tocaba negociar con mis padres para salir a tomar algo en los chiringuitos de Riego o del Porlier, intentaba conquistar la medianoche de media hora en media hora durante larguísimos tira y afloja, deseando que llegara el día en que pudiera vivir las fiestas de San Mateo hasta el amanecer, sin toque de queda. Ese día no tardó en llegar, estudiar en Madrid me habilitó a no dar explicaciones sobre mis horas de entrada y salida, pero pronto fueron otros los impedimentos que me retuvieron lejos. Siempre eran malas fechas para volver a las fiestas de mi ciudad: o estaba de viaje de trabajo o en plena vorágine laboral. Y así, me fui perdiendo San Mateo año tras año, con la consigna de «a ver si el año que viene cae mejor y puedo acercarme el fin de semana». Después llegaron los días de la vuelta al cole y en ellos estamos. No sé qué me impedirá volver a Oviedo por San Mateo en el futuro, quizá nada y pueda revivir las fiestas con la ilusión de una adolescente o quizá prefiera mantenerlo en el recuerdo tal cual está: idealizado, nostálgico y fascinante. Y es que nadie sabe cómo ocurrieron las cosas en realidad, sino cómo las recuerda y, por ahora, los recuerdos de mi San Mateo adolescente me reconfortan como un gran abrazo, como una manta suave y cálida en el sofá durante una tarde de orbayu, ese que nadie desea en estos días en los que la fiesta volverá a ser la protagonista.