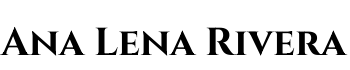El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Paulo Coelho
A sus recién estrenados dieciséis, el miedo llegó a la vida de Alana. Empezó a despertarse durante la noche, aterrada, soñando que sus padres se morían de repente y ella se quedaba en la calle, sin casa, sin familia, durmiendo en los parques en primavera y buscando refugio en los cajeros durante el invierno.
Los cajeros la aterrorizaban. Había visto en el telediario, en unas imágenes de esas borrosas de las cámaras de seguridad, cómo unos jóvenes vestidos con cazadoras de cuero y pasamontañas habían rociado con gasolina y prendido fuego a una indigente mientras dormía. Declararon que lo habían hecho por diversión.
Hubo una oleada de ataques a personas sin techo, pero el de Regina fue demoledor. Las imágenes eran horribles. Se podía ver cómo ella se despertaba y se retorcía entre llamas con muecas de dolor. Era como una película muda, en blanco y negro, lo que las hacía las escenas aún más estremecedoras. No se podían oír los gritos de Regina ni los insultos de sus asesinos, en cambio la cabeza de Alana había reconstruido la banda sonora del suceso y se la repetía una y otra vez.
El presentador del informativo contaba la historia de la indigente asesinada. Regina Hernández Riestra. Mujer. 48 años. Exprofesora de filosofía en la Universidad de Cáceres. Posibles problemas de adicción a los tranquilizantes. No daban más detalles sobre ella, como si a nadie más que a Alana le importase la vida de Regina. Cada noche construía la historia de la mujer, que ocupaba todos sus pensamientos, con diferentes hipótesis de cómo había llegado a ese cajero convertido en crematorio, que había sido su última cama.
A veces, Regina se enamoraba de un hombre que la cautivaba, lo dejaba todo por él, le seguía a Madrid donde pasaban juntos unos meses maravillosos hasta que él empezaba a despreciarla, a ningunearla, a someterla. Ella había seguido enamorada hasta el día que le pegó por primera vez. Ese día Regina escapó del amor de su vida, pero agotó su capacidad de luchar en la huida.
Otras veces, Regina tenía un bebé precioso, moreno, con unos enormes ojos negros al que adoraba y cuidaba. Amanecía, oscurecía, el sol brillaba en lo alto y ella solo podía estar pendiente de su precioso hijo. Un día, mientras le daba el pecho por la noche se quedó dormida y el bebé resbaló de sus brazos. Regina despertó con un sobresalto y vio el cascarón de su bebé. Él se había ido a donde ella no podía estar con él.
Ese mismo día pensó en acompañarlo, pero tuvo miedo enfadar a algún dios y que este la llevara a otro sitio para toda la eternidad, así que decidió tener paciencia. A partir de ese momento, lo único que deseó cada minuto de su vida fue ir donde su pequeño estuviera y, mientras tanto, se aferraba a cualquier cosa que le aliviara el terrible agujero negro que cada segundo masticaba a dentelladas su cuerpo por dentro.
Algunas noches, Regina tenía una familia perfecta: un marido médico en el Hospital de Cáceres y tres niños en escalera, de nueve, siete y cinco años. Su trabajo en la Universidad era cómodo, sus amigas eran las de siempre, su familia y la de su marido estaban pendientes de ellos, listos para ayudar, para opinar, para ser parte protagonista de su historia. Una tarde, después de comer, Regina sintió que se ahogaba, que no podía respirar, empezó a perder el sueño, la calma y hasta las ganas de levantarse de la cama.
Se sentía encerrada hasta cuando estaba sentada con su cerveza fresca en una terraza al aire libre. Un día se fue. Dejó a los cuatro hombres de su vida, a sus amigas, a su familia, a sus alumnos y a todo su entorno. Años después, Regina no pudo soportar el recuerdo de sus hijos. Imaginaba su desconcierto, su culpa infundada por la huida de su madre, su rencor hacia el mundo. Pensaba en su marido, siempre tan bueno con ella, asumiendo el control de una situación que le venía grande y manteniéndose en pie aunque se sintiera morir por dentro. Les había fallado a todos. No tuvo valor para volver, pero tampoco tuvo valor para seguir.
Así pasaba Alana sus noches, angustiada con las imaginadas tragedias de Regina, sintiendo el miedo que sintió ella al despertar envuelta en fuego, imaginándose a ella misma en el cuerpo de la indigente. Incluso en los ratos que conseguía dormir, la atormentaban las imágenes de cajeros que se hacían cada vez más pequeños a su alrededor. como si las paredes se acercaran hacia ella hasta aplastarla.
Alana se refugió en sus estudios, buscó alivio en la creencia de que si estudiaba mucho, nunca se cumpliría su mayor miedo y empezó a pasar cada minuto de día encerrada en su minúsculo cuarto empollando apuntes, libros y todo cuando caía en sus manos sobre el tema objeto de examen. Poco a poco, comenzó a venerar los pendientes, los colgantes, la colonia e incluso las bragas que llevaba puestas el día que la prueba le salía perfecta y obtenía el ansiado diez. Número redondo. No un nueve con cinco ni un nueve con ocho sino el diez. Ese diez que la alejaría del cajero de Regina.
Sus amuletos empezaron a fallar, su colgante con aquel topacio azul en combinación con el sujetador de florecitas malvas, le proporcionaron una gran decepción con aquel nueve con dos en Biología. Recordaba que, con esa misma combinación, su examen de Física había sido perfecto.
«¿Qué había hecho para el de Física que no hizo para el de Biología? En el de Física había cogido el autobús de las ocho y cinco para ir al colegio y esta vez no. Ahí había estado su error ¿Cómo se le pudo ocurrir coger el de las siete? Para el de Matemáticas se pondría el mismo colgante con el topacio azul, el sujetador de florecitas malvas y se aseguraría de coger el autobús de las 8.05. ¿Qué había desayunado el día del examen de Física?» reflexionaba Alana.
En la Universidad todo fue a peor. Las combinaciones de objetos y ropas eran cada vez más complicadas, el peinado, las baldosas que pisaba en su camino a clase, los minutos que veía la tele mientras desayunaba, los segundos que calentaba la leche, las veces que doblaba el papel sobrante de su Bollycao. A pesar de eso, Alana fue el número uno de su promoción. Los mejores bancos de inversión y las mejores
consultoras de estrategia se la disputaron a pesar de la dura competencia que vivía su generación.
Pensaba en Regina a veces, pero ya no cada día. Solo alguna vez volvía a su mente y esos días eran verdaderamente angustiosos. La ansiedad, esa sensación de tener un aspirador funcionando en el interior de su tórax, cubriéndole los pulmones y cerrándole el estómago, era continua. Su corazón latía de sobresalto en sobresalto «¿habré contado bien los pasos? Por si acaso, los repito».
Años después, una noche de invierno, fría, después de un día nefasto de negociaciones y enfrentamientos hostiles en su trabajo, Alana entró en su casa y cerró la puerta bañada en sudor. Un sudor frío y punzante volvía a meterse en su piel en forma de miedo.
Al día siguiente, Alana no pudo abrir la puerta ni responder a las insistentes llamadas de su trabajo. Sentía una fuerza invisible que la retenía contra su voluntad. Quería moverse, quería salir, volver a su vida, pero no podía. Apagó el móvil y se sentó en una silla de su comedor perfectamente organizado, inmaculado, simétrico e impersonal.
Alana perdió el contacto con sus amigos. Facebook se convirtió en su única ventana abierta al mundo exterior. Miraba sin que la vieran, sin que nadie supiera nada de su vida. No le contó a nadie lo que le ocurría, se limitaba a felicitar los cumpleaños y a regalar likes a las aportaciones de otros. Primero sus comentarios tenían el mismo número de palabras, luego de palabras y letras y, al final, hasta de sílabas. Cada vez tardaba más en redactarlos.
Con sus padres muertos y sus hermanos sin ningún interés en contactarla, nadie llamó a su puerta para interesarse por ella.
En la empresa donde dejó sus horas y su energía, ya no se acuerdan de ella. Solo saben que un día no volvió. Hablaron de ella durante semanas, pero hoy solo es una anécdota de alguna cena de Navidad.
Alana solo abre la puerta al repartidor de Carrefour y cada vez es uno distinto que le trae siempre, eso sí, el mismo pedido, en la misma franja horaria y el mismo día del mes.
Los ahorros de Alana se acaban y la hipoteca llega cada mes. Ahora teme el día que deje de pagarla, pero no puede hacer nada por evitarlo, solo repite una y otra vez sus rituales, confiando en que la salven del aterrador cajero de Regina.
“El lobo en la puerta” de Ana Lena Rivera.